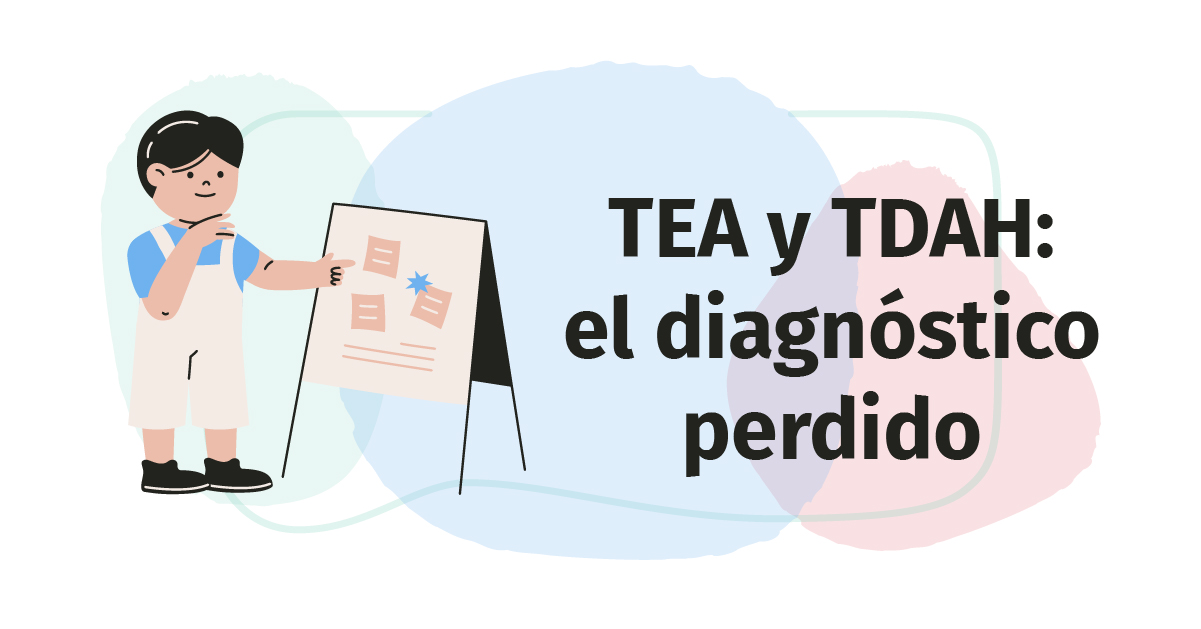Este artículo es una traducción del vídeo «ADHD and Autism in Children and Adults: The Missed Diagnosis» del Doctor Thomas E. Brown.
Índice de contenidos
Comprendiendo el diagnóstico perdido
Imagina que tienes un niño o adulto muy inteligente, pero que constantemente rinde por debajo de sus posibilidades: le cuesta en el colegio, en el trabajo o en sus relaciones personales. Muchas veces, en lugar de buscar la causa real, se les tacha de vagos, despistados o que no se esfuerzan. Pero el Dr. Thomas E. Brown dice que, en realidad, estas personas podrían tener una combinación de TDAH y rasgos del espectro autista.
Específicamente, se refiere a lo que antes se conocía como Síndrome de Asperger, que aunque ya no aparece como diagnóstico independiente en el DSM-5 desde 2013, muchos expertos siguen considerando útil diferenciarlo.
El doctor lo compara con meter todos los trastornos de ansiedad en un solo saco: se perderían matices importantes, y eso afectaría al tratamiento.
Distintos tipos de inteligencia
Aquí el autor retoma la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que dice que la inteligencia no es una sola, sino que hay varias formas de ser «inteligente»:
- Lingüística: buena expresión oral y escrita.
- Musical: sensibilidad al ritmo, los sonidos.
- Lógico-matemática: habilidad para el razonamiento abstracto y patrones.
- Espacial: capacidad para visualizar y entender el espacio, muy útil en diseño o arquitectura.
- Corporal-cinestésica: buen control del cuerpo, coordinación (bailarines, atletas).
- Intrapersonal: entenderse a uno mismo, saber cómo uno funciona por dentro.
- Interpersonal: entender y conectar con los demás.
Pues bien, las dos últimas (intrapersonal e interpersonal) son las que más suelen fallar en personas con rasgos de TEA grado 1. Es decir, pueden ser muy brillantes en lo académico o creativo, pero tener dificultades para entender sus propias emociones o las de los demás, lo que complica su día a día.
Ejemplos de casos clínicos
Joshua (11 años)
Joshua era un niño muy inteligente, con intereses poco comunes para su edad, como la música clásica y la física teórica. Pero a pesar de su inteligencia:
- Tenía pocos amigos y sufría acoso escolar.
- Mostraba conductas similares al TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) y síntomas de depresión.
- Le costaba entender las normas sociales. Por ejemplo, hizo un comentario racista en el autobús escolar sin darse cuenta del impacto que tenía.
- Mostraba poca habilidad para relacionarse con otros niños, pero sí mejoraba cuando se le ofrecía apoyo terapéutico bien estructurado y actividades grupales relacionadas con sus intereses.
Después de semanas en una escuela con enfoque artístico, con compañeros con intereses parecidos, Joshua dijo algo muy revelador:
“Los otros niños son como niños normales. Cada uno tiene talento en algo.”
Esto muestra cómo, cuando se encuentra el entorno adecuado, estos niños pueden florecer socialmente.
Bella (13 años)
Bella fue diagnosticada al principio con trastorno de ansiedad generalizada, pero en realidad el problema era más complejo:
- Era muy habladora, creativa e imaginativa. Por ejemplo, escribió un ensayo sobre Minecraft que dejaba ver un vocabulario riquísimo.
- Se sentía aislada socialmente, cambiaba de humor con facilidad y odiaba el trabajo en grupo.
- Los profesores la veían como “peculiar”, pero brillante en lo académico.
- Tenía problemas para regular su comportamiento y no entendía bien cómo funcionaban las relaciones con sus compañeros.
- Le probaron un medicamento para el TDAH pero no funcionó bien al principio, así que el diagnóstico se descartó temporalmente.
Años después, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento con Adderall, su situación mejoró mucho. Aquí se subraya lo frecuente que es confundir TDAH y ansiedad, sobre todo en chicas, y cómo una mala experiencia inicial con medicación puede retrasar mucho el tratamiento correcto.
Anthony
Anthony era un chico brillante que, en apariencia, lo tenía todo para triunfar: sacaba buenas notas y era educado. Pero, poco a poco, todo empezó a desmoronarse.
- En secundaria le costaba organizarse, gestionar su tiempo y captar las señales sociales no verbales.
- Aunque era respetuoso y listo, tenía muchas dificultades para interpretar el lenguaje corporal o el tono de los demás.
- En la universidad tuvo una relación de pareja que terminó mal. Pero él no supo procesar el rechazo: ignoró los límites que le pusieron y acabó recibiendo una orden de alejamiento e incluso fue detenido.
Este fue un punto de inflexión. A partir de ahí:
- Empezó a aislarse socialmente.
- Mostraba comportamientos repetitivos o extraños, como subir siempre las escaleras en parejas de peldaños, de forma compulsiva.
Lo más llamativo es que su problema no era de inteligencia, sino de regulación emocional, organización y habilidades sociales. Todo eso le pasó factura en lo personal y en lo académico.
Richard
Richard había terminado la carrera de Derecho con excelentes notas. Era un estudiante brillante, con una mente muy analítica. Sin embargo, su vida profesional fue un completo desastre:
- Aunque era muy competente en lo académico, fallaba estrepitosamente en los entornos laborales.
- No entendía bien lo que se esperaba de él en su trabajo. Por ejemplo, no sabía cuándo debía consultar, cuándo debía tomar la iniciativa o cómo comunicar sus dudas sin parecer incompetente.
- Ignoraba a sus compañeros o decía cosas que los ofendían sin darse cuenta. Incluso tenía problemas con los secretarios/as o con quienes le ofrecían ayuda administrativa.
- Esta falta de habilidades interpersonales hizo que sabotease sin querer sus propias oportunidades laborales.
Lo que necesitaba Richard no era más formación académica, sino coaching en habilidades sociales profesionales, además de ayuda para organizar su tiempo y gestionar expectativas en entornos formales.
En resumen, los cuatro casos muestran cómo personas muy inteligentes pueden fracasar en la vida real no por falta de capacidad, sino por problemas en funciones ejecutivas, habilidades sociales y regulación emocional, que muchas veces están relacionados con TDAH y rasgos del espectro autista.
Rasgos clave del TEA grado 1 y su solapamiento con el TDAH
El Dr. Brown explica que muchas personas con rasgos de TEA comparten características muy particulares, como por ejemplo:
- Prefieren la compañía de adultos en lugar de niños de su edad.
- Tienden a jugar solos, y si lo hacen, juegan a cosas concretas, factuales, no a juegos de rol o de imaginación.
- A menudo evitan el juego simbólico (el típico “vamos a jugar a que somos…”).
- Aunque tienen una inteligencia elevada, suelen tener funcionamiento ejecutivo bajo: les cuesta planificar, organizarse, recordar tareas, o manejar el tiempo.
- Les cuesta entender los matices del contexto social, lo que provoca problemas con los compañeros o en el trabajo más adelante.
¿Y qué tiene que ver esto con el TDAH?
Pues bastante. Se estima que entre el 20% y el 80% de las personas diagnosticadas con autismo también presentan síntomas de TDAH. Pero el problema es que muchas veces:
- El alto coeficiente intelectual camufla los síntomas: como son listos, sacan buenas notas o hablan bien, nadie sospecha que tengan una dificultad neurobiológica.
- Por eso, muchas veces no se les diagnostica hasta la adolescencia o la edad adulta, cuando ya han tenido problemas más graves y visibles (relaciones rotas, fracasos laborales, aislamiento social…).
En resumen: aunque TEA grado 1 y TDAH se consideraban diagnósticos separados durante mucho tiempo, hoy sabemos que pueden coexistir, y que hacerlo complica aún más la vida diaria de quienes lo padecen… especialmente si no se detecta a tiempo.
Desafíos en el diagnóstico
El Dr. Brown señala que muchas personas con TDAH y rasgos del espectro autista no son diagnosticadas correctamente por una combinación de factores históricos, técnicos y sociales. Vamos por partes:
1. Restricciones en manuales anteriores (DSM)
Antes del DSM-5 (publicado en 2013), no se permitía diagnosticar TDAH y autismo a la vez. Era uno u otro, nunca los dos. Así que aunque un niño tuviera síntomas de ambos, solo podía recibir un diagnóstico.
Eso provocaba una enorme confusión clínica y dejaba fuera a muchos pacientes que no encajaban del todo en una sola categoría.
2. Falta de formación especializada
Muchos profesionales (psicólogos, pediatras, orientadores escolares) no están formados para detectar esta combinación de síntomas, especialmente cuando:
- El niño es muy inteligente.
- No tiene un “comportamiento problema” obvio.
- O es una niña (ver siguiente punto).
3. Camuflaje por género y cultura
Esto es clave. Los síntomas del espectro autista y del TDAH pueden presentarse de forma distinta en niñas y en personas de culturas minoritarias, lo que lleva a:
- Infradiagnóstico en niñas: Muchas desarrollan estrategias para “camuflar” sus dificultades sociales (imitan a otras, se muestran complacientes, no se meten en líos). Pero por dentro, sufren ansiedad, agotamiento, baja autoestima…
- Malinterpretación en personas racializadas: A veces, sus conductas se interpretan como falta de educación, rebeldía o problemas emocionales, en lugar de síntomas neurodivergentes.
4. Etiquetas erróneas
Muchas veces se tilda a estas personas de:
- Raras,
- Estruendosas,
- Exageradas,
- O directamente “difíciles”…
cuando lo que ocurre es que tienen un perfil neurológico diferente que no ha sido comprendido.
Todo esto lleva a diagnósticos incorrectos o directamente ausentes. Y eso significa que no se les ofrece la ayuda que necesitan cuando más la necesitan.
Enfoques de tratamiento
Medicación
El Dr. Brown afirma que los medicamentos para el TDAH pueden funcionar muy bien en personas con rasgos autistas, pero hay que tener cuidado con las dosis. La clave es empezar con poca cantidad y avanzar lentamente (“Start low and go slow”), porque estas personas suelen tener una sensibilidad especial a los fármacos.
Veamos los distintos tipos:
Estimulantes
Son los más comunes para el TDAH. Hay dos grandes grupos:
- Metilfenidato: Ritalin, Concerta…
- Sales de anfetamina: Adderall, Vyvanse…
Suelen ayudar a mejorar la concentración, el autocontrol y la motivación. Pero en personas con autismo, hay que estar muy atentos a cómo reaccionan: pueden alterarse más fácilmente o sentirse “desconectados” emocionalmente si la dosis es muy alta.
No estimulantes
Cuando los estimulantes no funcionan bien o generan efectos secundarios, se puede optar por:
- Guanfacina: especialmente útil para controlar impulsividad o ansiedad.
- Atomoxetina (Strattera): es más suave, y suele usarse como tercera opción si los anteriores no funcionan.
Antidepresivos (ISRS)
Si la persona también tiene síntomas de ansiedad o depresión, pueden usarse antidepresivos como:
- Fluoxetina
- Sertralina
Eso sí, se usan con cuidado porque en personas con autismo pueden provocar efectos no deseados si no se ajustan bien.
Antipsicóticos atípicos
Estos se reservan solo para casos en los que hay agitación intensa o conductas agresivas. Ejemplos:
- Aripiprazol
- Risperidona
No son de uso común y se usan con mucha cautela porque tienen más efectos secundarios y no están pensados para tratar el TDAH en sí, sino para controlar reacciones extremas.
¿Cómo saber si la dosis es correcta?
Aquí viene un truco clínico muy útil que menciona el autor:
“Si el paciente se siente nervioso, irritable o pierde su chispa durante el efecto del medicamento, la dosis es demasiado alta. Pero si le pasa eso después de que se le pase el efecto, probablemente es un efecto rebote, no un problema de dosis.”
Es decir, hay que diferenciar dosis alta de efecto rebote (que puede parecer igual, pero se trata distinto).
¿Cómo encontrar ayuda?
El Dr. Brown admite que no es nada fácil encontrar profesionales bien formados en TDAH y autismo al mismo tiempo. Muchos psicólogos o psiquiatras se especializan en uno de los dos, pero pocos entienden cómo interactúan ambos.
Aquí van sus recomendaciones:
¿Dónde buscar?
- Empieza por preguntar a tu pediatra, sobre todo si tiene experiencia con neurodivergencias.
- Habla con otros padres: las redes informales son, muchas veces, la mejor fuente de recomendaciones.
- Consulta con nosotros, seguro te podemos guiar.
¿Qué tipo de terapia buscar?
Dr. Brown insiste en algo importante: no todo sirve. Muchas veces, la terapia tradicional basada en introspección y emociones profundas no es lo más útil en estos casos.
Lo que suele funcionar mejor es:
- Terapia didáctica o de coaching: muy directa, estructurada, donde se enseñan explícitamente cosas como:
- Cómo mantener una conversación.
- Cuándo intervenir o callar.
- Qué implica “leer entre líneas” o interpretar el lenguaje no verbal.
- Intervenciones prácticas, orientadas a resolver problemas reales del día a día, no tanto a explorar traumas pasados.
- Uso de situaciones reales para analizar qué ocurrió y cómo podría gestionarse mejor la próxima vez.
La clave es trabajar de forma concreta, explícita y con ejemplos del mundo real. Nada de asumir que la persona “lo acabará entendiendo sola”.
Desigualdades de género y raza en el diagnóstico
El Dr. Brown señala que no todos los niños tienen las mismas oportunidades de ser bien diagnosticados. Aquí te explico por qué:
Niñas y mujeres: el camuflaje invisible
- Las niñas y mujeres con TDAH o rasgos del espectro autista suelen pasar desapercibidas.
- Son expertas en imitar comportamientos sociales aceptados, a veces sin entenderlos del todo.
- Como no causan “problemas” y son educadas o tranquilas, no llaman la atención de padres ni profesores.
- Pero por dentro, muchas viven con ansiedad, agotamiento o baja autoestima, porque están esforzándose constantemente por “encajar”.
Personas racializadas: malinterpretadas o ignoradas
- En muchos casos, los síntomas se confunden con problemas de conducta o con malas condiciones sociales.
- Se les juzga antes por su actitud que por sus necesidades reales.
- Reciben menos derivaciones a especialistas y más castigos escolares.
- Esto genera una doble injusticia: ni reciben apoyo, ni se entiende la raíz de sus dificultades.
Alta inteligencia ≠ buen funcionamiento
Y para rematar, una idea que repite el autor:
“Un cociente intelectual alto no significa que la persona funcione bien en la vida real.”
Muchas personas inteligentes, incluso con logros académicos, pueden fracasar estrepitosamente en la vida laboral o social si no reciben un diagnóstico y tratamiento adecuados.
Controversias en los criterios diagnósticos
Antes de 2013, muchas personas eran diagnosticadas con Síndrome de Asperger, que se consideraba una forma “leve” de autismo, caracterizada por:
- Alta inteligencia.
- Problemas sociales marcados.
- Lenguaje correcto o incluso avanzado.
Pero con la llegada del DSM-5, este diagnóstico desapareció como categoría independiente. Ahora todas las personas con síntomas similares se engloban dentro de Trastorno del Espectro Autista, Nivel 1 (el más “funcional” en la clasificación clínica).
¿Cuál es el problema?
Dr. Brown dice que fusionarlo todo ha sido un error. Lo compara con juntar todos los trastornos de ansiedad bajo una sola etiqueta: se pierde la capacidad de entender los matices, lo cual:
- Dificulta el diagnóstico preciso.
- Complica el acceso a terapias específicas.
- Hace que muchas personas dejen de sentirse representadas en el nuevo marco clínico.
“No hacemos eso con los trastornos de ansiedad. ¿Por qué hacerlo aquí?”, dice el autor.
Además, al eliminar el nombre “Asperger”, se borra una identidad que muchas personas habían adoptado, especialmente adultos diagnosticados de forma tardía, que se sentían comprendidos bajo ese término.
Nota del traductor:
El término “Asperger” proviene del médico Hans Asperger, quien describió y estudió este perfil en los niños. Sin embargo, más tarde se descubrió que colaboró con el régimen nazi y apoyó políticas eugenésicas. Por ello, aunque muchas personas se sigan viendo reflejadas con el nombre, hay otras personas y profesionales que prefieren evitar el término y usar “Autismo nivel 1” o “TEA grado 1”.
Estrategias terapéuticas eficaces
Dr. Brown deja claro que estas personas no necesitan escarbar en traumas profundos o hablar durante horas de sus emociones. Lo que más les sirve es algo mucho más concreto:
1. Terapia tipo coaching o didáctica
- No se trata de “sentarse a hablar de sentimientos”, sino de enseñar explícitamente habilidades sociales.
- Por ejemplo:
- Cómo iniciar y mantener una conversación.
- Cuándo hablar y cuándo callar.
- Cómo identificar cuándo alguien está molesto, aburrido o incómodo.
- Qué tipo de cosas se consideran aceptables (o no) en determinados contextos.
2. Uso de situaciones reales
- Es fundamental reflexionar sobre situaciones del día a día que hayan salido mal o que generen duda.
- Se analizan juntas con el terapeuta y se propone una forma distinta de actuar la próxima vez.
- Esto ayuda a convertir errores sociales en oportunidades de aprendizaje, sin juicio.
3. Claridad y estructura
- Nunca asumir que la persona va a “entenderlo sola”.
- Hay que explicar con claridad lo que se espera, los matices sociales, las intenciones detrás de los gestos.
- Esto también se aplica a los cambios de rutina: necesitan soporte estructurado (lo que en educación se llama “scaffolding”) para adaptarse mejor.
4. Desarrollo progresivo de habilidades sociales
- No se trata de meter a alguien en un grupo y esperar que funcione.
- Hay que ir poco a poco, ajustando el nivel de exigencia:
- Primero en entornos protegidos o con intereses comunes.
- Luego en situaciones más abiertas.
- El objetivo no es que se conviertan en “socialmente perfectos”, sino en que eviten tropiezos innecesarios y puedan tener relaciones satisfactorias.
“No se trata de escarbar en conflictos inconscientes… sino de ayudarles a evitar choques innecesarios en su vida social.”